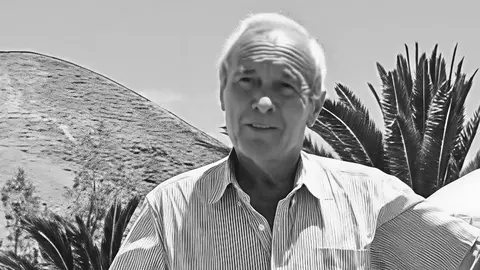Cuando apenas comenzaba a refrescar una jornada de bochorno inusitado a estas alturas de septiembre en Fuerteventura -la Romería Ofrenda será solo ofrenda por la ola de calor-, Inma de Armas abrió las Fiestas de La Peña con un tema que parecía planificado para este día: el agua.
La pregonera, historiadora, exjefa del Servicio de Cultura del Cabildo y retirada desde 2022, abrió su intervención adelantando el hilo conductor: “este elemento natural, imprescindible para que exista vida, y que ha sido determinante en la historia de Fuerteventura”, dijo, adelantando su propósito de sintetizar “unos cuantos siglos de nuestra historia”.
“El hilo conductor de este pregón es el agua”
— Inma de Armas en La Peña 2025
De Armas recorrió gavias, aljibes, destiladeras y ordenanzas, apeló a la memoria colectiva de los tiempos de sequía y desarrolló los avances que han permitido alcanzar la modernidad en una isla de escasez, desde los bereberes que nos precedieron, pasando por la conquista, hasta la llegada de la primera planta desaladora que comenzó a funcionar en la capital majorera, en septiembre de 1970. Y comenzó su pregón tras el acto de bienvenida con la presidenta del Cabildo, Lola García, y el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña.

Gavias majoreras y jessour bereberes
Son muchas las conjeturas sobre el momento y el por qué poblaron el Archipiélago los grupos de bereberes. De Armas citó un fragmento de Plinio el Viejo sobre la expedición que, por orden de Juba II, rey de Mauritania, recorrió las islas y dio cuenta de que se vieron “vestigios de edificios”.
“Existen pueblos bereberes que utilizan como método de aprovechamiento de aguas para la agricultura el sistema denominado jessour, similar a nuestras gavias, ello ha llevado a lanzar hipótesis sobre el modo de vida aborigen, que señalan vestigios del sistema de gavias que impera en el paisaje agrícola de Fuerteventura”.
En el Valle de Pozo Negro, señaló, se está documentando la existencia de tres pozos, de los que “uno de ellos es aborigen”.

Una fusión de culturas con la conquista, del malpei al tabajoste
De la conquista normanda, las crónicas de Le Canarien recogen que “encontraron una isla llamada Forteventura, rica en ganado y gente robusta”, que con el paso del tiempo dio lugar a un sistema señorial donde “la regulación del agua en esta isla árida”, respondía a la costumbre de hacerla común e imposible de apropiación.
La historiadora también citó pasajes de las crónicas normandas, como el de la expedición al “río que se llama Río Palmas” y la descripción de una isla fértil donde “la población del país es escasa”. “Entre 1406 y 1418 conviven en la isla los naturales y los nuevos berberiscos capturados en las próximas costas africanas, junto a los colonos franceses, es decir un crisol de lenguas y culturas”, subrayó.
“De los normandos han llegado a nuestros días palabras como cardón, malpei, jable o mareta, además de los topónimos de Betancuria, Rico-Roche, Valle de Santa Inés; o apellidos como Perdomo, Marichal, Berriel, Melian, Umpiérrez y las derivaciones del Bethencourt, Betancor, Betancour… Los términos normandos conviven con las voces berberiscas de Fayagua, Amanay, Afacay, Iján, Tababaire, Tagasote, nombres de lugares y fuentes”, expuso.
Años buenos y malos, la carestía en plegarias a la virgen
En su relato, Inma de Armas evocó la lluvia como símbolo de esperanza y citó “los dichos, las cabañuelas, refranes y aberruntos, que constituyen nuestra particular agencia meteorológica”:
“Si no ha llovido por Santa Catalina, espérala por San Andrés. Y si no, mala señal es”.
“Si hay brumas el día primero de agosto, quiere decir que lloverá en septiembre; si las hay el día 2, lloverá en octubre; si las hay el día 3, que lloverá en noviembre”.
Los señores de Fuerteventura, rentistas fuera de la isla
Al llegar a la época moderna, la pregonera se refirió a la desatención de los señores que gobernaron la isla:
“A la falta de regularidad de lluvias, a las plagas de alhorra y de langosta que se producían en años buenos, hay que unir el absentismo de los señores de la isla, rentistas, que avanzado el siglo XVII dejan de residir en ella; ellos son los beneficiarios de las sementeras y del comercio con las islas, no existe distribución de la riqueza que los años buenos generan, y no adoptan medidas para prevenir los años malos, su consecuencia es la miseria y la emigración.
Este panorama no es exclusivo de Fuerteventura, afecta a buena parte de la población del resto del Archipiélago, agravada en todo caso en la nuestra, por la ausencia de lluvias en periodos de hasta cinco años.
A las diversas crisis debe responder la segunda ordenanza conocida, promulgada en 1744 por don Francisco Bautista Benítez de Lugo Arias y Saavedra, señor de Fuerteventura, en la única visita que realizó a su señorío”.
“La culpa de ser pobre, es del pobre”
La pregonera aludió a “la mayor infelicidad” de la población de la isla, que ilustrados como Viera y Clavijo o José Ruíz no parecieron entender, al propagar la idea de que la culpa de ser pobre era del propio pobre, debido a una supuesta falta de previsión para hacer frente a los “años malos”.
Ante esta percepción, la historiadora contrapuso lo expresado por el Cabildo en 1696: “muchos dejan de sembrar por decir que todos los frutos se les van en quintos, costos y diezmos de la Iglesia”, y añadió: “es riguroso que pagando a Dios el diezmo, es decir el 10 %, y a los marqueses el 25 %, solo de oírlo atemoriza, ya que esto no se paga en ninguna provincia de Europa”. Querían equipararse a los habitantes de Canaria, Tenerife y La Palma, donde “solo se paga el 6 % de almojarifazgo”.
Esta era la carga impositiva: el pago de quintos y diezmos no derivaba a arcas públicas ni a inversiones que mejorasen las condiciones de vida.
Siglos XIX y XX: rogativas, molinos y desalación
En el siglo XIX, la de Armas evocó la religiosidad popular como respuesta a la sequía. Recordó cómo el pueblo acudía a la Virgen de la Peña con procesiones y novenas en busca de alivio: “Continuóse la novena de misas cantadas… llovía muy buenas aguas”. La tradición de encomendarse a la patrona quedó inscrita en la memoria colectiva, uniendo fe y subsistencia.
Con el siglo XX llegó la modernización. En este sentido, el pregón recogió el papel de los zahoríes en la búsqueda de pozos y la irrupción de los aeromotores, conocidos como “molinos de Chicago”, que ayudaron a extraer el agua subterránea. Pero la isla seguía clamando por un recurso siempre escaso, como recogía el lamento popular: “Dios, … agua, agua, aunque sea salobre”.
El salto definitivo se produjo en septiembre de 1970 con la puesta en marcha de la planta desaladora en Puerto del Rosario. “La planta desaladora comenzó a funcionar en septiembre de 1970”, recordó la pregonera, marcando un hito en la historia hidráulica insular. Esa tecnología transformó para siempre la relación de Fuerteventura con el agua, abriendo paso a la modernidad.
“El verde que el agua nos niega"
En el tramo final de su pregón, Inma de Armas aportó de su cosecha que “el verde que el agua nos niega se traduce en los colores que este pedazo de suelo nos brinda según la hora del día, una paleta de ocres dorados, marrones menos y más intensos, pardos vívidos, esmeraldas, los colores de la arena, desde el amarillo, el blanco al negro, grises y violetas, azul añil, azul zafiro en el anochecer.
Y en su condición de historiadora, no pudo sino cerrar con una cita de Ángel Ganivet, autor del siglo XIX:
“Lo esencial de la Historia es el ligamen de los hechos con el espíritu del país donde han tenido lugar. Sólo a este precio se puede escribir la historia verdadera, lógica y útil”.